Javier Del Río Alba
Arzobispo de Arequipa
Con el Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa, la más grande de todas las semanas. En ella, hacemos un paréntesis en los quehaceres que demandan la mayor parte de nuestras jornadas a lo largo del año y nos damos tiempo para acompañar a Jesús en sus últimos días terrenales, contemplando así, el gran misterio de amor que nos revela su Pascua: su paso de la muerte a la vida.
En el marco de su entrada a Jerusalén y donde es recibido como el rey —mesías anunciado por Dios a través de los profetas y su aparición resucitado—, Jesucristo lleva a pleno cumplimiento la misión para la que su padre lo envió a este mundo: dar la vida para el perdón de nuestros pecados y resucitar para nuestra divinización, es decir, para hacer posible que los hombres y mujeres de todos los tiempos, seamos “santos e inmaculados ante Dios por el amor” (Efesios 1:4) y así, alcancemos la plenitud para la que hemos sido creados, “porque Dios no ha enviado a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él” (Juan 3:17).
Ese marco triunfal de las aclamaciones del Domingo de Ramos y las apariciones de Cristo resucitado, contiene un acontecimiento central: el total abajamiento de Dios hasta lo más profundo del mal del hombre y del infierno al que nos somete el mismo. Como enseña el catecismo de la Iglesia católica, “los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino redentor” y, entre estos pecadores, “la Iglesia católica no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús”, pues como dijo san Francisco de Asís, “los demonios no son los que le han crucificado; eres tú, quien con ellos, lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados” (CEC 598). Son nuestros pecados, los que han hecho sufrir a Jesús la ignominia de la cruz.
En Jesucristo crucificado, queda a la vista el misterio del mal que habita en el corazón del hombre; pero queda también de manifiesto —y con mucho mayor esplendor— el amor de Dios para con nosotros, pecadores. Escribe san Juan, “en esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10); y dice san Pablo, “La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros” (Romanos 5:8).
El centro de la Semana Santa, entonces, es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús y la sabiduría de Dios revelada en Cristo crucificado y resucitado. El aparente fracaso de Jesús, que en la cruz experimenta el abandono de todos, hasta de su Padre (Salmo 21), es en realidad el gran momento de su victoria; la victoria del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la comunión sobre la división.
En la cruz, Cristo comienza a reinar y en esta Semana Santa, viene a buscarnos para hacer pascua con nosotros, es decir para pasarnos con Él, de la muerte de nuestros pecados a la gloria de su resurrección. Salgamos a su encuentro, dejemos que Él haga esa obra en nosotros y comenzaremos a experimentar —en este mundo— la vida que no tiene fin.

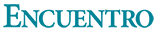









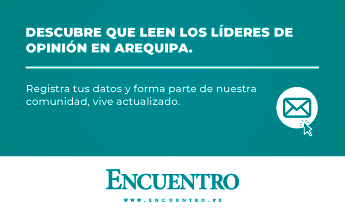


Discusión sobre el post