Javier Del Río Alba
Arzobispo de Arequipa
El 6 de julio en Perú, celebramos el Día del Maestro. Ser maestro es una vocación altísima, un llamado a dedicar la propia vida a colaborar con los padres de familia en la educación de sus hijos. Su vocación es, por tanto, antes que nada una vocación de colaboración.
La primera responsabilidad en el aprendizaje recae en papá y mamá. Ellos no solo tienen el deber de mantenerlos, también deben brindarles una adecuada formación en todas las dimensiones de su ser. Los profesores —en la escuela o en los centros de formación superior— colaboran con los padres de familia en esta importantísima responsabilidad.
El verbo educar deriva de los términos latinos e-ducere y e-ducare que, en su conjunto, hacen referencia a la acción de suministrar los medios que afloren lo mejor que la persona puede dar de sí misma y, en consecuencia, la conduzcan a su pleno desarrollo.
La educación no consiste solo en transmitir conocimientos sino en formar personas. Incluye la tarea de educar la voluntad y promover el uso responsable de la libertad, lo cual se logra fomentando el desarrollo de hábitos buenos, el deseo de hacer el bien y el espíritu de servicio orientado al bien común de la sociedad.
Así entendida, es un proceso que requiere de paciencia y para el cual no basta la velocidad digital en la que el mundo de hoy se habitúa a vivir. Educar implica que los padres y maestros, dediquen tiempo a las jóvenes generaciones.
Educar no significa imponer puntos de vista o comportamientos predeterminados; significa, más bien, hacer posible que el niño y el joven descubran la verdad, la bondad y la belleza de Dios, del prójimo, de sí mismos y de todo lo creado, de modo que se sientan atraídos por ellas, fundamentando su personalidad y su vocación concreta en este mundo. La mejor educación, entonces, es la hecha a través del diálogo, para lo cual hace falta comprender la cosmovisión, el lenguaje y la sensibilidad de las nuevas generaciones.
A través de una buena instrucción se consigue que brote lo mejor que el educando tiene dentro de sí y lo mejor que cada hombre tiene en su interior; en lo más íntimo de sí mismo, es la imagen y semejanza de Dios.
En consecuencia, la tarea de los padres y maestros consiste en hacer que, poco a poco, en la medida en que los niños crecen, los adolescentes maduran y los jóvenes alcanzan la edad adulta, la imagen de Dios pueda verse cada vez con mayor nitidez en ellos a través de sus actitudes, su forma de pensar, su forma de comprender el mundo, comprenderse a sí mismos y a los demás, comprender la creación y comprender al mismo Dios.
Con esa finalidad, como hace poco nos lo recordó el Papa Francisco, las escuelas católicas pueden ser de vital ayuda para los padres en la formación de sus hijos, haciendo que estos lleguen a ser “adultos maduros que pueden ver el mundo a través de la mirada de Jesús y comprender la vida como una llamada a servir a Dios” (Amoris laetitia, 279).
Sin embargo, como no todos los niños y jóvenes pueden formarse en un centro educativo católico, es preciso que los profesores católicos, aun cuando enseñen en colegios privados o del Estado, tengan siempre como modelo a Jesús, el maestro por excelencia y se inspiren en su divina pedagogía que nos enseña el camino del bien y la verdad, nos tiene paciencia cuando nos alejamos de ese camino y nos perdona y anima a recomenzar cuando nos hemos equivocado para volver a él.

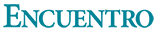









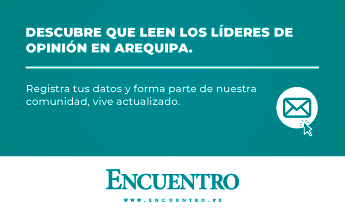


Discusión sobre el post