César Belan
Este año, el Perú celebra el bicentenario de su emancipación de la Monarquía Católica. Tal como ocurrió en otras latitudes de Latinoamérica, estas celebraciones serán motivo de repetición de aquellos relatos oficiales que hasta caen en saco roto.
Más allá de ello, esta debe ser una oportunidad para hacer una correcta revisión y difusión de la historia para no caer en la exaltación de una República “garante y forjadora de la tan ansiada justicia que la colonia negó a indígenas y criollos. Un discurso que se cae de maduro cuando vemos 200 años después, la corrupción estatal, la exclusión y tensión social son los emblemas de un sistema fallido.
Y también debe ser motivo para aclarar la caricatura del Perú virreinal que se enseña en los colegios y en las universidades: un mundo de tiniebla, de violencia genocida contra los indígenas, represión oscurantista, corrupción generalizada y saqueo sistemático.
Historieta que no resiste el más ligero análisis de la historia seria, y que lamentable –y convenientemente– se ha convertido en la verdad para el peruano común y corriente.
Por lo dicho anteriormente se hace necesario revisar nuestras perspectivas, por ejemplo, frente al proceso de Independencia. Sobre todo, es importante remontarnos desapasionadamente a las propias fuentes históricas y reivindicar figuras olvidadas que nos darán una importante clave para entender el pasado. Dos de estas figuras son los hermanos Leandro y Ramón Castilla.
Ramón Castilla es bien conocido para el público peruano. Presidente de la República por cuatro veces consecutivas, se le recuerda por haber otorgado la libertad a los esclavos negros y por haber acabado con la anarquía militar que siguió a la proclamación de la Independencia. Muchos le proclaman el mejor estadista que ha regido en tierras peruanas, pero pocos conocen los primeros años de su historia y a su hermano mayor, Leandro.
Leandro y Ramón se enlistaron en el ejército realista en 1812, a los 15 y 17 años, respectivamente. En 1813, combatieron a los insurgentes chilenos en la batalla de Rancagua y en Chacabuco.
Al término de esta última fueron hechos prisioneros y enviados a Buenos Aires, al inhumano presidio de Las Bruscas, de donde lograron evadirse hacia Montevideo y a Río de Janeiro. Desde allí, en una épica hazaña, atravesarían la selva brasilera (Mato Grosso) con dirección hacia el Alto Perú y, finalmente Lima, con el objetivo de reintegrarse a las tropas reales.
Sin embargo, en 1820 el ejército realista estaba dividido. Haciendo eco al levantamiento contra el Rey que se producía en la península, un grupo de militares liberales derrocaron al Virrey Pezuela, en 1821, justo cuando las huestes de San Martín amenazaban desde el norte del Perú.
No fue sorpresivo, entonces, que para 1823 los ejércitos patriotas pasaran a controlar Lima y la costa norte. La sierra continuaba siendo realista, incluyendo Arequipa y Cuzco. Sin embargo, La Serna y los liberales que estaban a la cabeza del ejército del Rey, simpatizaban más con San Martín –y luego Bolívar– que con su propio gobierno. A pesar de esa situación de total desconcierto, Leandro y Ramón permanecieron fieles a la Corona.
En 1824 se dio el enfrentamiento definitivo. Se trató de lo que después se conocería como la Batalla de Ayacucho. Sin embargo, tiempo antes de ésta, un pequeño incidente cambió vertiginosamente la vida de los dos hermanos Castilla. Ramón, que a la sazón estaba encargado de la caja de caudales de su regimiento, padecía del vicio del juego.
En un impulso ludópata se jugó los fondos que debía custodiar y los perdió. Ese incidente obligó a Ramón a desertar de las filas realistas y pasarse al ejército bolivariano. Luego, los dos hermanos se enfrentarían en el campo de batalla.
Ramón junto a los chilenos, argentinos y sobre todo venezolanos y colombianos que peleaban en las filas patriotas; Leandro, junto a un puñado de españoles y, sobre todo, al lado de peruanos que, como él, peleaban por la Monarquía Católica.
Lo ocurrido con los Castilla no fue un hecho excepcional. Cuenta el general patriota Ramallo que “entre ellos estaba el teniente coronel Pedro Blanco, que más tarde fue presidente de Bolivia, y que deseaba abrazar a otro Blanco, hermano suyo, jefe de un cuerpo de caballería del Ejercito Real del Perú.
El brigadier Antonio Tur pasó también a ver a su hermano y todos se abrazaron derramando lágrimas”. Las crónicas cuentan que Leandro y Ramón se vieron, quizás por última vez, antes de la batalla, y se abrazaron como muchos otros antes de iniciarla.
Después de la derrota realista, Ramón se quedó en el Perú para, posteriormente, convertirse en presidente. Leandro pasaría a España, donde lucharía muchas veces más por la monarquía como brigadier.
Participaría en la Primera Guerra Carlista bajo el lema de “Dios, Patria y Rey Legítimo” y las banderas de Carlos María Isidro de Borbón hasta las postrimerías de la resistencia legitimista en 1840. Moriría en París, veterano por más de veinte años de innumerables campañas, pero, como lo señala Sánchez, “siempre combatiendo la misma guerra contra la decadencia de aquel Orden Cristiano que en su hogar andino había aprendido a valorar”.
Ramón dejaría este mundo mientras viajaba de Tarapacá a Arica, al intentar comandar una revolución contra el régimen liberal y anticlerical de 1867. Dicen que sus últimas palabras fueron: “Un mes más de vida Señor y haré la felicidad de mi patria, sólo unos días más”.
Esta historia de hermanos enfrentados por dos banderas –pero hermanos al fin– es un compendio de la Historia del Perú. Hermanos divididos como Melchor e Ignacio Álvarez Thomas (un general realista que sofocaría las insurrecciones en México, y un soldado patriota que terminó siendo Dictador Supremo del Río de la Plata), o Pío y Domingo Tristán (general realista que llegó a ser Virrey interino del Perú, y un oficial del ejército de San Martín, respectivamente).
Sus hazañas y episodios son precisos para recordar quienes somos: hermanos enfrentados por ideales distintos o por caprichos del destino, y no enemigos sin cuartel, culpables de males propios y ajenos.

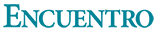









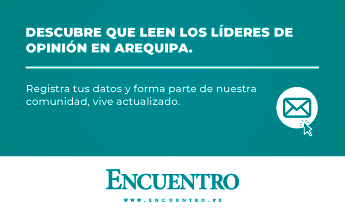


Discusión sobre el post