Jorge Martínez
“… desde hace tiempo —exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto—, este pueblo ha perdido su interés por la política, y si antes concedía mandos, haces, legiones, en fin, todo, ahora deja hacer y sólo desea con avidez dos cosas: pan y juegos de circo” (Juvenal, Sátiras X, 77–81).
Con estas palabras, el poeta romano Juvenal diagnosticaba el tono espiritual de finales del primer siglo después de Cristo en Roma. El poeta aludía a la costumbre imperial de proveer trigo gratis al pueblo y de entretenerlo con espectáculos públicos extremadamente costosos, como un medio de asegurarse la adhesión de las mayorías. Ciertamente, el acceso al poder no se efectuaba por la vía del sufragio popular, pero tener el apoyo del pueblo no era cosa menor. La necesidad de contar con ese respaldo se vuelve más acuciante cuando la llegada al poder se efectúa mediante el voto ciudadano, como ahora. En este último caso la tentación del populismo es inevitable, y se me ocurre que muchos políticos hallan en Oscar Wilde un alma gemela por aquello de “puedo resistirlo todo, excepto la tentación”.
Hay, sin embargo, una degradación aún mayor de la actividad política, originada por ese mismo populismo, pero que se diferencia del romano en un aspecto importante: sus exorbitantes niveles de penetración en la vida privada mediante el conducto digital-mediático. La política se ha hecho omnipresente, pero no como un asunto capaz de interpelar a un ciudadano, de provocarlo (esto es, “llamarlo hacia afuera”) a un involucramiento en el ejercicio de la sensatez respecto de algún asunto público que afecte su vida. No; la política se ha hecho omnipresente, pero por su espectacularidad, algo que está ahí para ser visto, tocado y manoseado. El ciudadano de a pie recibe cada día, en la intimidad de su hogar, dosis industriales de desechos tóxicos provenientes de los arrabales mal iluminados de la política.
Estos desperdicios también dan su razón de ser a cierta prensa que vive de ellos, aunque disimula su gusto (y su necesidad) por estas bajezas autoproclamándose guardiana insobornable de la moral pública. Sin embargo, existe una diferencia muy tenue entre la función de auxiliar de la historia, propia del verdadero periodismo, y la narración de los estercoleros políticos ofrecida por algunos periodistas. En todo caso, el pan y el circo están ahora juntos e instalados dentro de los hogares, en cada computador, cada televisor o cada dispositivo digital.
Lo alarmante de este estado de cosas no es solamente la indecencia que, en algunos casos puntuales, esta noble profesión política parece revestir, incluso al punto de hacernos pensar que su proceso de descomposición crece en proporciones geométricas, mientras la honradez lo hace en proporciones aritméticas. Lo grave de este malthusianismo ético-político no es, en último análisis, la deshonestidad en sí misma, sino la pérdida del carácter doméstico de lo privado y del carácter público de lo político. La desaparición de los límites entre ambos ámbitos tiene como perdedora a la política misma, enjaulada en las redes sociales o mediáticas para consumo doméstico, y mucho más en tiempos de encierro forzoso. La excusa para esta jibarización de la política es la inconducta de los políticos profesionales; sin embargo, esto importa más como mercadería de consumo periodístico que como objeto de indignación. Ahora bien, también la dimensión hogareña de la vida pierde con esta caída de la muralla limítrofe que la protege de la intensidad enceguecedora de la luz pública. La pérdida mayor está en la justificación de cierta inactividad o indiferencia moral del ciudadano respecto de sí mismo y de su familia. Ciertamente, la “espectacularización” de la corrupción política, tiene un efecto paralizante sobre las iniciativas que deberían tomarse respecto de sí mismo en cuanto a la clase de persona que uno debiera ser. Fulton Sheen decía, en 1954, que “nos hemos vuelto tan atentos al gobierno que está afuera de nosotros, que nos olvidamos de gobernarnos a nosotros mismos”.
La salida de este atolladero, como se ve, no puede provenir de manera exclusiva de alguna de las dos dimensiones, familiar o política, sino de una acción sinérgica entre ambas. A la política le compete renunciar a sus dos pecados mortales. Uno de ellos es la falta de objetivos o de finalidades dignas; el otro es la ambición ilegítima (doy por descontado que un político debe tener ambición; sin ambición no tiene nada que hacer en el ágora). A su vez, a la familia le cabe volver a ser el más fuerte bastión pedagógico-ético en donde nos preparamos día tras día, responsablemente, para salir a la intemperie de lo público.

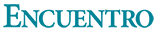









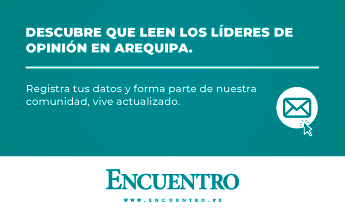


Discusión sobre el post