Manuel Rodríguez Canales
Teólogo
Tener hijos como yo, pobre Dios. Aunque se puede decir que los hijos reflejan a los padres. Pobre yo, tener un padre como Dios. Pobres los dos, entonces.
Pobre Él, yo siempre seré una decepción. Pobre yo, que nunca entenderé la inmensidad de lo que quiere de mí. Pobre Él, que, a pesar de la decepción que soy, no puede, aunque quisiera, dejar de amarme.
Pobre yo, que tampoco puedo soltar este dulce deber de ser su hijo, aunque lo he querido con todas mis fuerzas. Pobre Él, que siendo inmenso se hizo pequeño para acompañarme (eso es la Navidad), para que yo sepa que es un incondicional, uno que no abandona a los parientes, mucho menos a los hijos.
Pobre yo, que lloro a diario la inmensa distancia entre mi origen, mi fin y mi presente. Pobre Dios, que llora lo mismo.
Pobre yo, que trato de seguir a Dios y no puedo más que desear seguirlo. Pobre Dios, que me tiende la mano que yo no quiero tomar, y al que siendo solo amor se acusa tanto de ser cruel por todo y siempre. Pobre yo, dotado de una inteligencia altiva siempre obligada por el amor a arrodillarse ante el misterio.
Pobre Dios, que sabe que no lo entiendo, que no tengo su corazón, que no quiero entrar a la fiesta que organizó por algún hermano que volvió otra vez. Pobre yo, consciente de que debo entrar, pero no sé qué manía, qué fuerza me detiene clavado en el lugar mirando sus ojos ancianos y llorosos, no sé qué enfermedad del alma me endurece ante ese deseo suyo tan ardiente de tener solo una fiesta, un ratito hijo, por favor, una fiestita en la que nos abracemos todos, vamos hijito, qué te cuesta.
Pobre Dios, que me ruega humilde, que se reprime de abrazarme para que no termine de darle la espalda porque no le creo y no sé por qué. Pobre yo, que no puedo irme porque sé que tiene razón. Pobre Dios, que venciendo su miedo me abraza con todas sus fuerzas y me hunde en su pecho, me clava en su corazón abierto. Pobre yo, que le empapo la túnica raída con mis torpes lágrimas, queriendo decirle que me perdone, que ya no seré así.
Pobre Dios, que sonríe infinitamente lleno de alegría, esperanzado al ver ese buen mundo que nos dio sonreír también. Pobre yo, que en ese instante me hago como mi Padre, aunque dure solo un segundo y lo olvide en la puerta, al salir del templo. Pobre Dios, que me sigue amando. Pobre yo, que no puedo dejar de amarlo.
Tal vez por eso dijo: “Bienaventurados los pobres”.

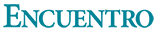









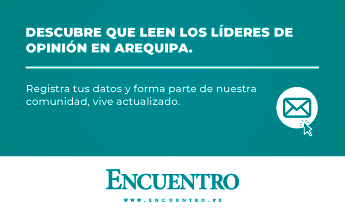


Discusión sobre el post