Un relato que cuenta lo trágico de sostener un discurso de odio etiquetan to a ‘buenos’ y ‘malos’.
César Belan
La historia es un campo de batalla. A pesar de lo que la mayoría piensa, el oficio de historiador no es para nada sereno. En cada página en blanco, el verdadero estudioso libra una guerra silenciosa contra las falsedades que sostienen regímenes tiranos y contra las mentiras que aprovechan explotadores siniestros. Y a pesar del viejo dicho que señala “la historia la escriben los vencedores”, abundan ejemplos en que los vencidos por las armas escriben —deformando y falseando— la historia, luego de ganar la lucha cultural.
Así pues, la más moderna versión oficial de la Guerra Civil Española, celebra a verdaderos genocidas por su afinidad con la izquierda, reivindicando sus matanzas y torturas como ‘actos necesarios’.
En Argentina, el documento oficial que reúne la ‘investigación’ sobre la lucha contra-subversiva en los años 70’, el informe llamado Nunca más, exoneró de gran parte de la responsabilidad a los terroristas comunistas, considerándolos víctimas, al tiempo que infló las cifras de torturados y contó como asesinados a muchos militantes izquierdistas que aún viven en el exilio.
La leyenda negra
Una de las más importantes polémicas históricas tiene que ver directamente con el Perú. Disputa teórica y política que a pesar de haberse iniciado hace 500 años sigue vigente. Hablamos de la llamada Leyenda Negra sobre la conquista española de América.
Desde finales del siglo XVI la propaganda inglesa y holandesa —entonces principales rivales de España, además de enemigos religiosos— emprendieron una campaña masiva de desacreditación y desinformación sobre un supuesto genocidio perpetrado por los españoles contra los nativos americanos. Hinchando los falsos datos que algunos defensores de los indígenas habían elevado al monarca hispano (como Bartolomé de las Casas), exagerando los abusos del proceso de conquista e inventando una serie de atrocidades que nunca existieron, los holandeses e ingleses lograron su objetivo: dividir y rebelar a las poblaciones indígenas, empañar la imagen de su principal contendor y sobre todo, pasar por alto el genocidio que ellos sí cometieron (para prueba basta la comparación del número de nativos y mestizos que hoy viven en las excolonias francesas, holandesas, portuguesas e inglesas, con los territorios hispanoamericanos).
Esta gran mentira perdura e incluso, hoy, funestos demagogos como Hugo Chávez, Evo Morales y López Obrador, reclaman un genocidio de 90 millones de indígenas cuando los estudios serios hablan de una población máxima de 12 millones de aborígenes a la llegada de los españoles.

Los Incas de Vilcabamba
La historia sobre la conquista del Perú en su versión vulgar o popular, también remite a un relato maniqueo de buenos (los indígenas) contra malos (los españoles). Obvia el mestizaje y la integración y sobre todo, jamás se permite romper sus parámetros simplistas.
A pesar de ello la historia nos regala episodios en que la complejidad de la empresa conquistadora se muestra en todo su esplendor, pintando a los hombres como seres de carne y hueso, con luces y sombras, más allá de su etnia y cultura, matizando esas rudas dicotomías tan peligrosas. Una de ellas es la historia del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I y el religioso agustino Diego Ortiz, relatada por el cronista Antonio de la Calancha y estudiada, entre otros, por Pablo Luis Fandiño, sobre cuyos trabajos escribimos este artículo.
En 1537, luego de su fallido asedio a la ciudad del Cusco, Manco Inca se retiró con sus huestes a la ceja de selva cusqueña, en la provincia de La Convención. Allí acogió a almagristas desertores y bandidos, y se dedicó a asaltar a los comerciantes locales. En 1566, sus hijos y sucesores, Sayri Túpac y Titu Cusi Yupanqui firmaron el Tratado de Acobamba con las autoridades castellanas; inclusive, el primero viajaría a Lima donde sería recibido como rey aliado por los vecinos de la ciudad.
Por el tratado se le restituía al inca sus privilegios, se le entregaba un gran número de encomiendas y tierras. El inca, por su parte, se bautizaría y aceptaría el ingreso de frailes agustinos. Luego de la muerte del Titu Cusi en 1571, subió al poder su medio hermano Túpac Amaru I. Él, rompiendo el tratado, la tregua y la hospitalidad debida, reinició el bandidaje y ejecutó a los representantes virreinales que ocupaban sus territorios (a pesar que sus secretarios, también españoles, se lo desaconsejaron).
Túpac Amaru I también renegó de la fe y se concentró es asesinar a los misioneros de su territorio, quienes habían realizado grandes avances, logrando incluso extirpar costumbres paganas como el sacrificio de niños a las huacas. Él culpó a los agustinos de la muerte del antiguo inca, ya que ellos le suministraron medicinas para salvar su mal.
La senda de Cristo
En ese lúgubre contexto un portento milagroso ocurrió. El inca odiaba en particular a un religioso agustino de nombre Diego Ortiz, ya que varias veces este le había reprendido públicamente por sus borracheras, su idolatría y que vivía en poligamia con una mala mujer llamada Angélica. Enviados por él, los esbirros de Túpac Amaru I penetraron en la capilla en que fray Diego celebraba misa, lo sacaron y le propinaron una golpiza, “exigiéndole que, como predicaba la resurrección de los muertos, devolviese la vida al inca”. También fue desvestido haciéndolo pernoctar al frío de la puna. Luego fue atado a una cruz y allí azotado, mientras los indios celebraron una parodia de la misa, bebiendo chicha en los cálices mientras vestían los ornamentos. En la cruz, Ortiz pidió agua tal como lo hizo Cristo, ellos le obligaron a beber una mezcla de sal, orines, excrementos y salitre. Él bendecía y rogaba por la conversión de sus agresores.
Al tiempo, fue llevado a la presencia del inca, como no podía mantenerse en pie, se le abrió un hueco entre las dos mejillas y por allí se le pasó una soga con la que lo arrastraron como bestia de carga. El inca no se dignó a recibirlo y lo condenó a muerte de forma sumaria. Lo llevaron a una ladera cercana a Marcanay y allí le dieron de palos buscando matarlo. Sin embargo, prodigiosamente, fray Diego no moría. “Manan huañunca”, repetían los indios y enfurecidos por ese hecho, además de clavarle espinas debajo de las uñas, lo remataron a flechazos.
A pesar de ello, Diego Ortiz no moría. Decidieron matarlo asfixiado haciéndolo inhalar sahumerios repugnantes, pero el prodigio continuaba. Casi enloquecidos de odio, porque querían matarlo a todo costo, y no podían, le aplastaron el cráneo con macanas causándole la muerte. No satisfechos con ello y temiendo su resurrección, lo empalaron atravesándole un tronco entre las piernas hasta que aflorara en la cabeza y luego lo lapidaron.

Triste final
Meses después de lo ocurrido, el cuarto virrey del Perú, Francisco de Toledo, declaró formalmente la guerra a Túpac Amaru I. Él fue vencido y apresado, y luego de ser juzgado por traicionar los tratados, fue descuartizado. Los indios también pidieron piedad para el rey indígena. Luego de enterarse del hecho, el rey católico Felipe II amonestó seriamente al virrey Toledo por haber ordenado la ejecución: “Podéis iros a vuestra casa, porque yo os envié a servir reyes, no a matarlos”.
Más allá de todo lo ya dicho, el martirio de Ortiz dio frutos y se logró la tan ansiada paz y evangelización. El evangelio del amor se extendió —con su ejemplo— en Vilcabamba y en todo el Perú. Descubramos en su sacrificio, que nuestro país mestizo se construyó en base de muchos trabajos y dolores de hombres probos, tanto indígenas como españoles. Que el discurso del odio que etiqueta simplonamente a unos como ‘buenos’ y otros como ‘malos’, no traiga el desconcierto que solo hombres viles quieren aprovechar. Que cualquier pretensión de superioridad o pureza de cualquier etnia y cultura sea descartada.

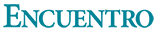









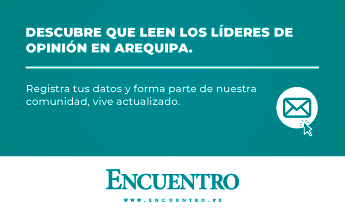


Discusión sobre el post