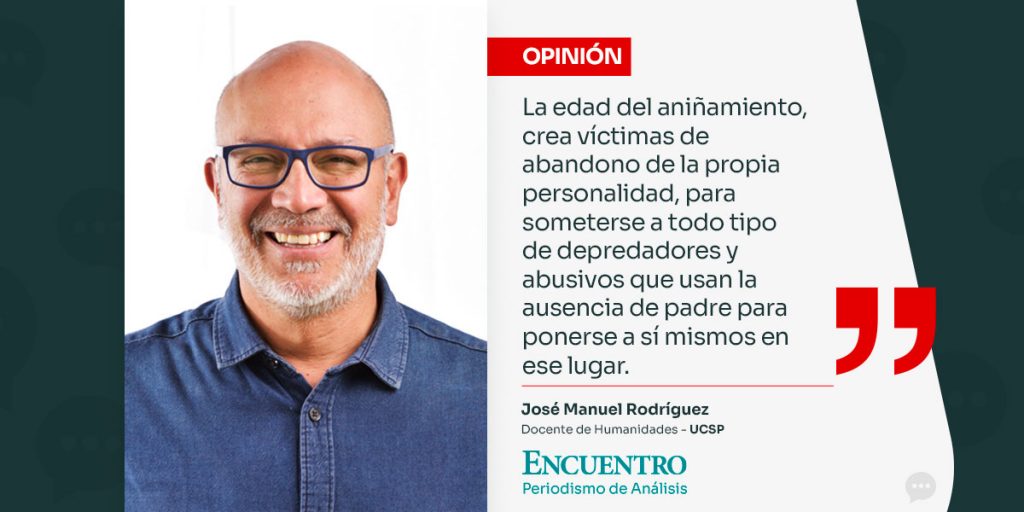José Manuel Rodríguez
Docente de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo
“Escucha a tu niño interior” es una especie de mantra entre posmoderno, clínico y pseudopsicológico, muy popular, por cierto. Síntoma y enfermedad a la vez. Síntoma de una generación, de una cultura, de una edad del aniñamiento.
Las redes borbotean de frases cute atribuídas al Principito, sin que ni por asomo se encuentren en el célebre texto de Saint Exúpery; mucho menos en la forma de pensar del sufrido autor francés. Abundan los consejos de no rodearse de personas tóxicas o de quererse a sí mismo.
Los síntomas señalan una enfermedad epocal muy clara: la cobardía. La incapacidad de asumir la vida como viene. La profunda irresponsabilidad de no amar, digámoslo de una vez. Es el edulcoramiento infantiloide del amor. Ya nada es digno de sacrificio, de heroísmo, de donación sin medida.
El amor infantilizado e infantilizante de esta edad del aniñamiento, es un producto dulce y soso que mantiene a la persona en un permanente estado de autorreferencia; lo convierte en una especie de actor cuyo escenario es la burbuja que le ha asignado algún algoritmo y no pocas personas, incluso líderes mundiales religiosos, llaman a eso soñar exhortándonos a nunca abandonar los sueños.
Lo grave de esta edad del aniñamiento, es que crea personas débiles y fáciles víctimas de abuso, manipulación, sometimiento y abandono de la propia personalidad para someterse a todo tipo de depredadores y abusivos, que usan la ausencia de padre, para ponerse a sí mismos en ese lugar.
Ya en los años 50, Eric Berne, advertía sobre dos extremos tóxicos de la personalidad: el niño y el padre programados.
En síntesis apretada: toda personalidad tiene un niño natural y un niño programado. El primero es el yo creativo, curioso, obediente a la realidad, fantasioso y naturalmente impulsivo. El segundo es el yo reprimido, rebelde, necesariamente agresivo e impulsivo también.
Pero el yo no solo tiene esos niños, sino también padres: un padre natural y un padre programado. El primero es el yo con capacidad de cuidar, ayudar, promover, suplir correctamente las faltas ajenas. El segundo es el yo tirano, autoritario y algo brutal, que intenta someter a los demás a sus órdenes.
En medio de ambos, Berne sitúa al adulto: una especie de árbitro racional y sensato entre los dos hijos y los dos padres. Un ‘Yo’ que no anula nada, sino que gestiona y distribuye las fuerzas de los padres e hijos interiores. Es el yo del trabajo duro, el autodominio, la generosidad, la creatividad bien encauzada, la capacidad de sacrificio y donación conscientes, el yo del amor y la verdad, podríamos decir.
Supongo que la teoría tiene una infinidad de críticos, debilidades y ciertamente, innumerables vacíos por llenar. Para lo que pretendo, sirve de disparador: ¿No será que tememos ser adultos? ¿No será que nos hemos vuelto irresponsables? Ser padre o hijo, desde la perspectiva de Berne, es en realidad un estado de confort.
El padre es incuestionable; el hijo no cuestiona. El primero es un irresponsable incapaz de cuestionarse y cambiar lo que tenga que cambiar; el segundo, otro irresponsable incapaz de cuestionar y hacerse cargo de sí mismo. Ambos se llenan de miedo. En mi vida he visto casi tanto aniñamiento como paternalidad falsa.
Esto se agrava y multiplica, cuando ocurre en las instituciones. Si son religiosas, aún más. El fiel se convierte en un emotivo-dependiente; el líder en un tirano esclavizado por su propia posición. En ambos casos, se falsea el amor de Dios en la vida humana.
Es un gravísimo pecado contra el segundo mandamiento: No tomar el nombre de Dios en vano; sobre todo, porque se ha tomado la realidad entera en vano, a cambio de buscar una seguridad autocomplaciente e incapaz de asumir la incertidumbre de la vida y las discrepancias sensatas, abiertas y corteses, propias de los verdaderos adultos.