Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
Defender a Nicolás Maduro y llamarse demócrata es una contradicción lógica, no una postura política. El régimen venezolano no es una anomalía exótica: en el Perú ya vimos algo parecido en los años noventa. La diferencia es que aquí el experimento autoritario no terminó de consolidarse; en Venezuela, sí. No es casual que Vladimiro Montesinos —el Rasputín de Alberto Fujimori— fuera detenido en Caracas, donde Hugo Chávez lo había convocado para exportar su know-how: control de medios, cooptación de jueces y una lealtad militar comprada a precio de oro.
En condiciones normales, el derecho internacional debe frenar el unilateralismo. Pero el caso venezolano dejó hace tiempo de ser normal. Desde cualquier lectura del derecho natural, el régimen de Maduro es ilegítimo: elecciones sin competencia real, represión sistemática, una economía saqueada y una diáspora que huye del hambre mientras la élite civil-militar acumula fortunas. Cuando un pueblo no puede defenderse por vías institucionales que solo existen en el papel, la comunidad internacional no queda moralmente neutral.
Mirar hacia otro lado —como lo han hecho varios gobiernos que hoy lamentan su captura— no es prudencia diplomática: es complicidad pasiva. Maduro y su esposa enfrentarán a la justicia estadounidense con garantías procesales que sus opositores jamás tuvieron en Venezuela. La ironía es difícil de ignorar.
Los movimientos posteriores de Caracas sugieren un realineamiento forzado hacia Washington. Esto debilita también a Cuba, huérfana de su principal sostén económico tras la pérdida de la ayuda petrolera que Venezuela le brindaba. Con todo lo ocurrido, queda claro que una vieja idea regresa al centro del tablero geopolítico latinoamericano: la doctrina Monroe. “América para los americanos”, no por nostalgia imperial, sino por la reconfiguración de un orden multipolar, donde EE. UU. busca proteger su lugar.

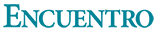









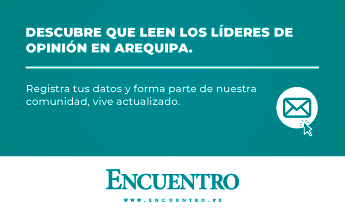


Discusión sobre el post