Carlos Timaná Kure
Director del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo
Cuando Javier Milei ganó la presidencia en Argentina, muchos celebraron la hazaña: desbancar al peronismo, estrechar la mano de Trump en Washington y ser elogiado por Elon Musk. Sin embargo, también quedó claro que el mayor enemigo de Milei era el propio Milei. Los resultados electorales castigan rápido a los que creen que, por haber ganado un par de veces, lo harán siempre.
El primer campanazo llegó con la derrota en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. No es el fin, pero sí un recordatorio: la soberbia es un lujo que ningún gobernante se puede permitir, más si tienes en frente a competidores curtidos, acostumbrados a agradar a las mayorías y a ocupar el poder.
Milei insiste en la polarización de cara a octubre próximo –cuando se vote por la renovación de la mitad de curules del Congreso argentino–, una apuesta arriesgada que ya le ha cobrado gobernabilidad en el legislativo, agravando sus choques con gobernadores que reclaman más recursos. Al otro lado, está el kirchnerismo que ofrece nostalgia, pero sin una alternativa convincente para atender los problemas.
La encrucijada es doble. Por un lado, los electores quieren ver que el ajuste económico rinda frutos tangibles en sus bolsillos. Por otro, exigen probidad y no más corrupción. Los escándalos de supuestas coimas que involucran a Karina Milei –su hermana– en contratos para programas de discapacidad minan la credibilidad. Más aún si el gobierno recorta el presupuesto en el mismo sector, lo que se convierte en un mensaje contradictorio que huele a cinismo.
Argentina no tiene una salida fácil. Volver al kirchnerismo sería un suicidio colectivo. Pero si Milei no responde al clamor por honestidad, los votantes terminarán refugiándose en esa fantasía cómoda que los devuelve al pasado, a un estado de bienestar desfinanciado y, por lo mismo, insostenible. Una ilusión menos dolorosa, sí, pero que conduce al mismo abismo ya conocido.

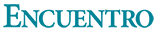









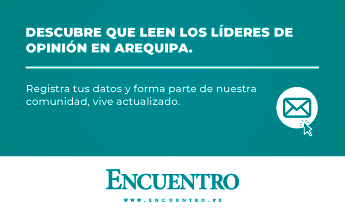


Discusión sobre el post