Alejandro Estenós Loayza
Profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo
El inicio de la vida independiente implicó para nuestro país enormes desafíos en el intento de echar a andar la nueva entidad política del Estado republicano, especialmente en lo que respecta a la nueva configuración identitaria que reclamaba el referente nacional.
Ya desde 1822, en el marco del protectorado de San Martín, se planteó el dilema sobre quién debería ser el nuevo sujeto de la nación peruana, en un debate que basculó en torno a posiciones monárquicas constitucionales –en atención a la real configuración sociocultural heredada del régimen virreinal– y posturas ilustradas que consideraban que el nuevo orden institucional bastaba y no tardaría en forjar una realidad nacional a imagen de la sociedad moderna.
Con el triunfo de esta última postura, nació y se prolongó –hasta las primeras décadas del siglo XX– una “nación imaginada” con carta de ciudadanía para sujetos políticos que, en la práctica, no existían. Lo que sí existía era una oligarquía terrateniente que, de forma progresiva, se habituó a ordenar la realidad a partir de prácticas que excluían a las poblaciones populares, indígenas y mestizas; prácticas que, curiosamente, no provenían tanto del virreinato, sino que eran inspiradas por el positivismo ilustrado y el liberalismo económico de sello anglosajón.
El nacionalismo latinoamericano surgirá como respuesta al proyecto liberal para reivindicar, de la mano del arielismo de Rodó, la “raza cósmica” de Vasconcelos, la “síntesis viviente” de Belaúnde, incluso, el “socialismo original” de Mariátegui, la aspiración de alcanzar un futuro moderno pero desde la intrahistoria real de los pueblos. Algunos de estos pensadores, además, plantearon la urgencia de recuperar al sujeto histórico de las naciones que no sería sino el mestizo, no solo desde una categorización biológica sino y sobre todo cultural. Con sus limitaciones, estas consideraciones culturales instalaron una sensibilidad política y social en el continente, generando un clima de relativa paz social en las siguientes décadas.
Posteriormente, el “panamericanismo” norteamericano y la teoría “dependentista” de la segunda década del siglo pasado rompieron con la generación anterior y condujeron a la región y al Perú a la adopción de un modelo desarrollista, que implicaba una idea de modernidad ahistórica, sin cuentas pendientes que resolver con el pasado o la cultura; sino con una apuesta prospectiva y tecnocrática. En el Perú, además, padecimos la terrible experiencia del terrorismo y su lucha de clases llevada a un extremo demencial y criminal. Con el fracaso de aquellas prácticas debería haberse evidenciado, una vez más, que cualquier pretensión de cambio sistémico que ignore la centralidad de la cultura, no es más que una quimera.
Paradójicamente, junto con otras profundas transformaciones culturales de alcance mundial, la consolidación del paradigma de modernización monetarista desde la última década del siglo pasado, permite la emergencia y valoración de la diversidad cultural. Así, con la Constitución de 1993, en nuestro caso, se da un decisivo reconocimiento a la diversidad identitaria y cultural como sujeto histórico de la nación peruana.
Desde entonces, el Estado peruano asumió en sus políticas transversales y sectoriales el programa ético y político de la interculturalidad, con el objetivo de permitir una interacción social –respetuosa y en igualdad de condiciones– entre las diferentes tradiciones y culturas que forman parte de la realidad nacional, como condición fundamental para lograr la paz y el desarrollo. Hasta allí, no podemos sino celebrar el retorno de la cultura al espacio público.
Sin embargo, hay por lo menos un par de consideraciones sobre su sustento teórico y empírico que despiertan algunas preguntas e inquietudes acerca de su eficacia cultural e identitaria. En primer lugar, las identidades culturales aparecen como una construcción principalmente dialógica, es decir, política, con derechos simbólicos, sociales y económicos a recuperar. Si bien es cierto que las formaciones identitarias tienen un importante componente de consenso político, es pertinente preguntarse ¿dónde queda la transmisión intergeneracional que constituye su patrimonio cultural e histórico? ¿Se puede crear o cambiar a voluntad una cultura y su adhesión identitaria? ¿No existe el riesgo de la proliferación de entidades identitarias preocupadas más por conseguir derechos sociales que por afirmar un patrimonio cultural? En ese caso, ¿cómo conciliar las diversas demandas identitarias con la lógica política del todo o nada?
En segundo lugar, la caracterización identitaria de los pueblos indígenas suele hacerse a partir del “marcador” de la lengua materna, como si ella fuera una realidad atemporal, cuando en realidad el panorama lingüístico es profundamente dinámico. Es sabido que la lengua es mucho más que un vehículo comunicacional: constituye una forma de estar en el mundo. No obstante, es necesario precisar que gran parte de la población indígena actualmente es bilingüe materna o bilingüe por herencia, lo cual cuestiona la eficacia de las políticas lingüísticas para los servicios estatales. Por otro lado, ¿no sería también pertinente el uso de otros marcadores identitarios, como las tradiciones y fiestas declaradas –a pedido de las mismas comunidades– patrimonio cultural de la nación?
En nuestra opinión, la eficacia de este programa intercultural para constituir la nación, dependerá de que pueda reflejar realmente la diversidad cultural del país y sea capaz de articular un bien nacional, no basado única ni principalmente en la diferencia y negociación política, sino en la posibilidad de pertenencia a una matriz cultural común, sobre la cual los pueblos estén dispuestos a reconocer bienes mayores que los unan.
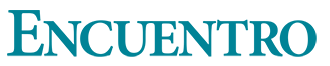
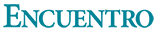



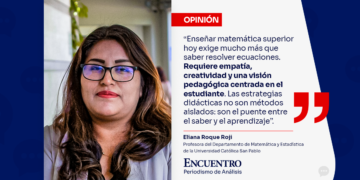
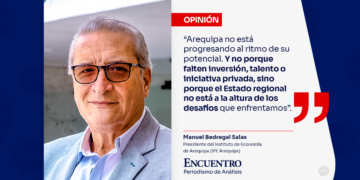
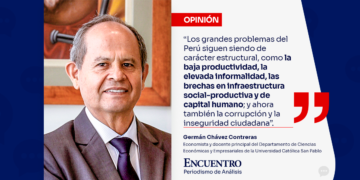
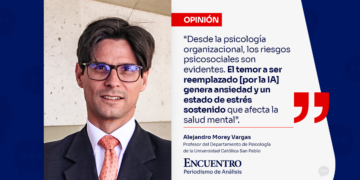


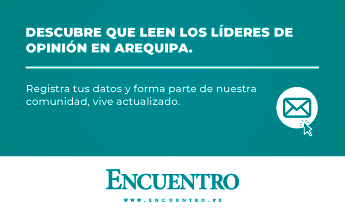


Discusión sobre el post