Christiaan Lecarnaqué
Las cifras demuestran que la unión de hecho es cada vez más frecuente en el Perú. El Observatorio de Familia de la Universidad de Piura (Udep) presentó el informe “Radiografía de las familias peruanas: Tendencias en la natalidad y la estructuración de los hogares” durante la semana del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), con resultados que revelan importantes cambios en las dinámicas familiares.
Gloria Huarcaya Rentería, directora de la Maestría en Matrimonio y Familia de la Udep, reveló que la convivencia es el vínculo marital más prevalente en el país desde 2015.
Ese año, el 44.9 % de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) convivía; y hacia el año 2023 esta cifra subió a 47.5 %, es decir, 3 % más en casi diez años. Entre tanto, el número de casadas apenas supera el 16 % en 2023, confirmándose de este modo que las mujeres en unión de hecho triplican a aquellas que formalizaron su relación.
En Arequipa, el incremento es más notorio. En 2015, el 38 % de mujeres de 15 a 49 años convivía, mientras que en 2023 esta cifra alcanzó el 42.4 %. En contraste, el porcentaje de mujeres en matrimonio pasó del 25.3 % en 2015 a 18.2 % en 2023, lo cual refleja una caída de siete puntos en ocho años.
¿Qué tipos de convivencia existen?
La investigadora agregó que actualmente coexisten dos tipos de convivencia: la tradicional, en la que la pareja asume la relación como un matrimonio, con los mismos derechos y deberes; y la moderna, en la que ambas partes conciben la relación como un periodo de prueba antes de casarse. Esta última, más “práctica y utilitaria”, es la que está creciendo en el Perú.
Los factores que explican el crecimiento de la convivencia en el Perú son diversos y complejos. Existen razones tanto sociales como económicas. Gloria Huarcaya señaló, por ejemplo, que cuando los países prosperan o se enriquecen (económicamente) hay una tendencia a la secularización, individualismo y abandono de los valores tradicionales, en consecuencia, aumentan las uniones de hecho.
Por otro lado, en América Latina predomina la creencia de que no hay diferencias entre la convivencia y el matrimonio. Otras teorías sostienen que la elección de las mujeres no siempre es libre y está condicionada por factores educativos, económicos, laborales, entre otros.
El estudio también señala que a menor nivel educativo (sin educación o con solo primaria), mayor nivel de pobreza (muy pobre y pobre), por tanto, mayor grado de cohabitación. Por el contrario, las mujeres con mayor nivel socioeconómico son las que con más frecuencia contraen matrimonio. Otro detalle es que el porcentaje de convivientes supera el 50 % en el sector rural.
¿Conviven más de una vez?
Esta investigación profundiza más en el tema y revela nuevos hallazgos. El 16.2 % de mujeres en edad fértil convivió más de una vez. “Aquí vemos inestabilidad y pone a la mujer en un estado vulnerable que impacta en su salud mental”, afirmó la investigadora.
La edad promedio en que una mujer convive o se casa por primera vez es de 22.4 años. Si vamos al detalle, el 33.9 % inició la relación entre los 15 a 19 años, y el 34.7 % entre los 20 y 24 años; es decir, casi el 70 % se casó a temprana edad. “A veces sin culminar la primaria terminan casándose o conviviendo”, advirtió.

El problema de la natalidad
Otro problema identificado en el mencionado estudio es la disminución de la tasa de fecundidad. El promedio de hijos por mujer en edad fértil pasó de 4 a 1.8, cuando lo ideal es que esta tasa alcance el 2.1 hijos por mujer para garantizar la tasa de reemplazo.
Si hablamos de la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes) esta se registra en 14.31 niños por cada 1000 habitantes a 2023, cuando en 2005 estaba en 22.06 niños. La caída es más evidente y constante desde 2012.
Arequipa está por debajo del promedio: llega a 12.90 niños por cada 1000 habitantes. “Se está acabando el dividendo demográfico, estamos en un otoño demográfico”, advirtió Gloria Huarcaya.
No obstante, también es cierto que hay menos incentivos para que las mujeres decidan ser madres: poco acceso a los créditos, despido laboral durante su licencia de maternidad, renuncia a su trabajo por criar a sus hijos, horarios laborales poco flexibles, etc.
“Parece que se sigue castigando económicamente la maternidad en el país, y si a esto se suma que pocas empresas ofrecen medidas flexibles para conciliar responsabilidades laborales y maternales, el deseo de ser madre se vuelve un dilema: o trabajas o eres madre, cuando lo justo es que si las mujeres quieren ser madres continúen con su trayectoria profesional”, sentenció la investigadora.
EL DATO
Una mujer puede dedicar, en promedio, 35 horas semanales al trabajo doméstico, mientras que un hombre invierte solo 15. Esta diferencia también desincentiva el matrimonio.
Japón como ejemplo
En ese sentido, el docente Juan Francisco Dávila Blázquez, destacó que este fenómeno podría generar un impacto económico en el país.
Identificó tres limitaciones que evitarían implementar políticas para resolver esta problemática: la falta de una proyección única de la población peruana estimada para las próximas décadas, los avances tecnológicos y el desconocimiento del impacto de la migración en el país.
De otro lado, tomó como ejemplo a Japón, que ya vive un “invierno demográfico”, es decir, un descenso continuo de su población. Actualmente cuenta con 120 millones de habitantes, pero se estima que esta cifra podría disminuir a 60 millones para 2100. “Muchos países del mundo tienen la mirada puesta en Japón, y el Perú también debería hacerlo”, reflexionó.
El descenso poblacional impacta en la fuerza laboral, disminuye el consumo interno y afecta sectores productivos como la educación superior. Además, elevaría los costos fiscales y sociales. En Japón, el gasto destinado a pensiones de jubilación y a atención sanitaria de personas mayores de 65 años equivale al 10 % del PBI de ese país, lo que podría aumentar la deuda pública y frenar el crecimiento económico.
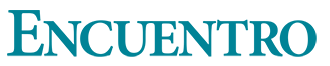
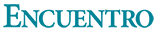






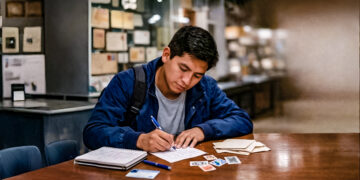


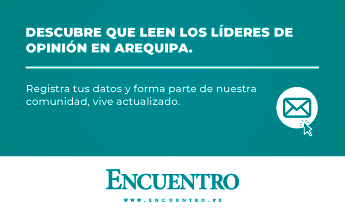


Discusión sobre el post