Verónica Bringas Rodríguez
Profesora del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Católica San Pablo
Según el portal climático del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el término “energía limpia” hace referencia a fuentes que no generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables del calentamiento global. En la actualidad, este concepto nos plantea un llamado urgente a transitar hacia tecnologías de producción energética con un impacto ambiental prácticamente nulo.
Para alcanzar este objetivo, se requieren dispositivos especializados en la conversión de energía, cuya evolución es el resultado de décadas –e incluso siglos– de investigación científica. Ejemplos históricos, como los molinos de viento y las ruedas hidráulicas, marcaron los primeros pasos hacia la búsqueda de nuevas alternativas energéticas.
Posteriormente, experimentos como la generación de corriente eléctrica –mediante la exposición solar de electrodos recubiertos de cloruro de plata– realizada por Edmond Becquerel; o la primera turbina eólica automática de Charles F. Brush –equipada con palas de cedro, un material natural elegido por su resistencia, ligereza y durabilidad– continuaron impulsando el progreso en la conversión energética.
Así como en aquellos dispositivos pioneros fue fundamental escoger cuidadosamente los materiales, como los electrodos adecuados o la madera óptima, en los dispositivos contemporáneos esta elección sigue siendo un criterio crucial para lograr un rendimiento eficiente y sostenido.
Uno de los ejemplos más actuales lo podemos encontrar en las investigaciones sobre celdas de combustible de óxido sólido (SOFC), en donde el componente clave es el electrolito cerámico, encargado de permitir la conducción de iones de oxígeno a alta temperatura.
Este componente va a estar constituido por materiales como el óxido de circonio (ZrO₂), la zirconia estabilizada con itria (YSZ), el óxido de cerio (CeO₂); además de una variedad de dopantes de tierras raras, como gadolinio (Gd), samario (Sm), itrio (Y) o escandio (Sc), que terminan siendo elementos claves en la alta conductividad iónica, estabilidad térmica y una larga vida útil de las celdas.
Otro caso sería la fabricación de pavimentos piezoeléctricos (donde la presión produce energía), en los que se emplean materiales como el cuarzo, óxido de zinc (ZnO) y titanato de zirconato de plomo (PZT), materiales que sufren un desbalance en su estructura interna con la presión, separando las cargas eléctricas y generando voltaje. Ello permite que, con simples pisadas en un centro comercial, se pueda alumbrar el mismo establecimiento de manera continuada.
Por último, las sales de metilamonio son utilizadas en las células solares de perovskita bifacial (estructura atómica especial), las cuales tienen el potencial de captar tanto la luz solar directa como la difusa, generando así una mayor producción de energía en comparación con las células convencionales. Estas sales son elegidas por sus excelentes propiedades ópticas y electrónicas.
El Perú cuenta con un potencial geológico significativo en varios de los materiales tecnológicos mencionados anteriormente. Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), se han identificado indicios de tierras raras en regiones como la Cordillera de la Costa (Ica), la Cordillera Blanca (Áncash), la Cordillera Oriental (Puno), así como en La Libertad y Huancavelica.
Estas reservas contienen elementos como cerio, gadolinio, itrio y escandio, fundamentales para el desarrollo de tecnologías limpias emergentes. De igual forma, existen estudios sobre la presencia de circonio, otro componente clave en dispositivos como las SOFC. A ello se suma la existencia, en Puno, de uno de los yacimientos de litio más importantes del mundo, recurso esencial para la fabricación de baterías de almacenamiento energético.
Aunque estos recursos aún no se explotan comercialmente, diversos estudios confirman su presencia en distintas regiones del territorio nacional, abriendo una oportunidad estratégica para el desarrollo tecnológico e industrial del país. Aprovechar estos recursos podría posicionarnos como un proveedor de materias primas para la transición energética global.
Apostar por la cadena de valor de las tecnologías limpias –desde la exploración y extracción, hasta la transformación y fabricación de componentes– no solo impulsaría la economía nacional, sino también fomentaría la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.
El reto ahora es mirar hacia adentro, invertir en ciencia y tecnología, y conectar nuestras riquezas naturales con un futuro sostenible. Apostar por esta ruta no es solo una decisión técnica o económica, sino una apuesta por el bienestar ambiental, la autonomía energética y el desarrollo nacional con identidad propia.
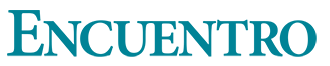
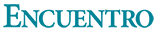
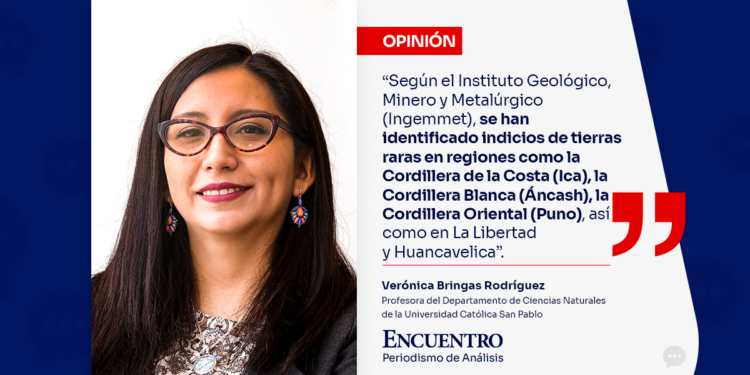





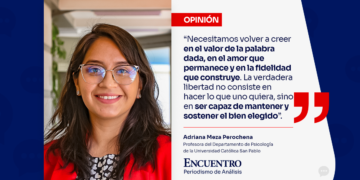

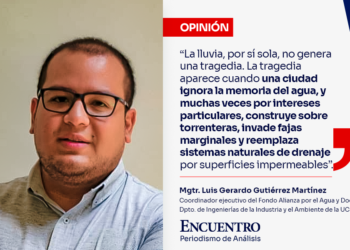
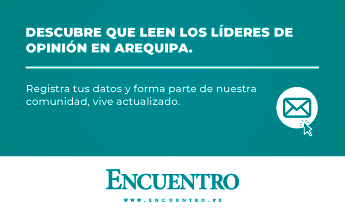


Discusión sobre el post