Valentina Condori Apaza
Estudiante de Derecho de la Universidad Católica San Pablo
Nací en Puno, a tres mil ochocientos metros sobre el olvido. Entre cerros que parecen dormir con los ojos abiertos y un viento que te arranca la piel pero no el alma. Mi infancia huele a sopa de chuño, a lana mojada, a tierra negra que se pega a los tobillos como promesa.
Fui hija de una sola voz. Mamá me crio entre silbidos del lago y canciones quechuas que curaban más que la pastilla. No tenía mucho, pero lo poco que había lo multiplicaba con amor, como esa camita de madera, un brasero con agua de anís y su manta verde, la misma que se ponía cuando íbamos al mercado o cuando llovía muy fuerte, como si el cielo también supiera llorar.
Ella no sabía leer, pero me enseñó a hacerlo con las piedras, recuerdo que siempre me decía: “Estudia, hijita, que tu palabra no tiemble como la mía”. Fue así que vendió el último terreno que teníamos para pagarme la universidad. Se quedó sin tierra, pero con la dignidad sembrada en mí.
A los diecisiete, partí a Juliaca para estudiar Derecho. Me llevó de la mano hasta el terminal. No me dijo adiós, solo me acomodó la trenza detrás de la oreja como cuando era niña y me dejaba en la escuela. Lloré, pero solo cuando, estando en el bus, ya no podía ver su figura encorvada en el retrovisor.
El resto fue correr cuesta arriba. Becas, trabajos, madrugadas con café frío y libros que olían a papeles viejos. Me hice abogada para proteger lo que ella nunca supo defender: su tiempo, su cuerpo, su voz. Me prometí que volvería a nuestra casa de adobe con un título bajo el brazo y la frente en alto. Sin embargo, la vida no espera a que una cumpla todas las promesas.
Hace dos semanas, recibí la carta de nombramiento como fiscal en Lima. Una oportunidad que tantas personas soñamos y tan pocas alcanzamos. Lo primero en lo que pensé fue en mamá y lo segundo, en que no me la podía llevar conmigo. Ese mismo día viajé a verla sin avisar. No quería irme porque me dolía partir, pero también le debía este paso por todas las veces que me empujó a seguir cuando ya no podía.
No dormí esa noche. Fui a su cuarto y la encontré dormida, encogida como semilla, con su manta hasta la nariz. La observé largo rato, tratando de memorizar el temblor de su respiración. En ese instante, quise quedarme. Abandonar el futuro por este presente tibio, imperfecto, pero mío.
Al día siguiente se lo dije. No se sorprendió. Solo asintió con los ojos bajos y me dijo: “Tienes que irte, hijita. Esta tierra te hizo fuerte para eso, pero no te olvides de volver”.
Fui al corral, al árbol donde enterramos el ombligo que me cortaron al nacer. Lo toqué con ambas manos. La corteza estaba seca pero aún viva, como ella y yo.
Hoy es 26 de abril. No he subido al bus aún. Estoy parada frente a esa casa de pared de barro que ha sostenido nuestras penas y nuestras risas. El cielo puneño está despejado, como si supiera que esta vez no habrá regreso inmediato.
Mamá está sentada en su sillita, hilando hilos invisibles, me mira sin decir nada, pero su silencio es un abrazo que no necesita brazos.
Recorro la casa con la mirada: el fogón, las tazas viejas, el aroma a hierba luisa. Cada rincón lleva su historia, y todas me nombran. El viento se cuela por las rendijas como un murmullo que dice: “no te vayas”.
Subo al bus.
Desde la ventana, veo cómo se aleja su figura tan pequeña e inmensa como todo lo que es amor y no cabe en el cuerpo. Me aprieta el pecho la idea de no volver a verla en esta vida, pero me consuela pensar que la semilla que ella sembró en mí ahora florecerá donde me toque caer.
En Lima todo es gris y urgente, los semáforos gritan, la gente no mira. Trabajo en una oficina donde el tiempo no tiene olor, pero cada noche, al cerrar los ojos, escucho su voz cantándome bajito en quechua. A veces despierto con la certeza de haber estado en casa.
Aquí defiendo causas, firmo papeles, uso palabras que aprendí para proteger a mujeres como ella: invisibles, fuertes, sembradas en tierra dura. Cada vez que gano un caso, pienso: “Mamá, ganamos otra vez”.
El futuro me espera, sí, pero no me arranca, porque hay raíces que no se ven, pero se sostienen.
Mamá, si algún día no regreso, busca mi sombra en los cerros, en los trigales, en el corazón del viento porque, aunque el mundo me arrastre lejos, tú eres la tierra donde siempre volveré a florecer.

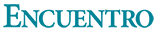









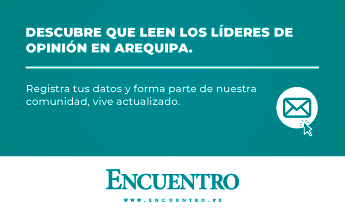


Discusión sobre el post